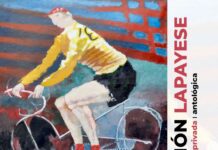El primer y más sorprendente poeta del barroquismo canario es Fray Andres de Abreu (1647-1725). Su obra está circunscripta al romance dedicado a la Vida del Serafín en carne y vera efigie de Cristo, San Francisco de Asis (1692).
Encontramos en él otro ejemplo de autor barroco que se sumerge en la poesía mística y rescata al martirio como vía de salvación. Su Francisco de Asís está muy lejos del asceta lírico de la fraternalidad universal que hoy recordamos. Es un martirizado que alcanza la gloria por la identificación corporal con la pasión del Mesías cristiano. Todo el poema gotea cruento sufrimiento, contra un telón de fondo de excelsitud renacentista. Su lectura es una zambullida en una psicología inhumana, y para semejante hazaña es necesario estar preparado.
Un dato importante: Andrés de Abreu fue Comisario del Santo Oficio (Inquisición) en Canarias; aunque también es bueno precisar que esta terrible institución eclesiática sólo dictaminó cuatro condenas a muerte en la historia de las islas, y las cuatro se verificaron «en efigie».
La influencia de Calderón es innegable. No obstante, la originalidad de las metáforas, algunas de las cuales hacen pensar en los poetas simbolistas, traslucen una identidad poética rotunda, y casi única en todo el ámbito del barroco español.
En lo formal: se trata de un larguísimo romance (828 cuartetas) de versos octosílabos de rima asonantada invariablemente en «e/o»en los pares. La obra está dada en un solo cuerpo, sin ninguna forma de división, lo que acentúa su dificultad, ya de por sí grave por lo que tiene de culterano, pues el poeta se preocupa en glosar, poetizando, anécdotas que, sin razón, asume como conocidas por el lector, al tiempo que el vocabulario se nutre en los rincones menos frecuentados del idioma.
Tampoco debemos pasar por alto el conceptismo quevediano, en esta perfecta síntesis del barroquismo hispano que asume y representa Abreu. Un solo ejemplo de los tantos que se pueden encontrar en su obra:
«Que en descollado edificio
sepultado los cimientos,
la última piedra es altura
de cuantas le precedieron».
Despreciando la espontaneidad, se preocupa en burilar el verso y la expresión, lo que desemboca con grata frecuencia en notables hallazgos. Es permanente el uso del hipérbaton, no limitado a fáciles transposiciones, llegando incluso a la confección de verdaderos «puzzles» sintácticos.
Capítulo aparte merecerían los apareamientos (*) que constituyen la columna vertebral del código al que se ciñe el poema, y que se advierten con total claridad en el ejemplo anterior. «despeños de nieve»/ «cóleras del cierzo» – «horizonte – luz/ eternidad -tiempo/cielo -tierra/ «ángeles-menores» – «Aquél sol- estos astros» etc.
En la segunda mitad del XVII se produce un interesante florecimiento cultural en la isla de La Palma, donde surgen dos escritores barrocos: Juan Bautista Poggio (1632-1707) y Pedro Álvarez de Lugo (1628-1706).
El primero, de ascendencia genovesa, además de cultivar la poesía heroica :»Sonetos a los héroes ilustres de Hungría» (1688)? destaca por sus textos de carácter amoroso, en los que exhibe un elegante estilo marcado por una fina técnica conceptista. –
Pedro Álvarez de Lugo tiene hoy mayor interés gracias a sus obras en prosa, entre las que destacan «Convalecencia del alma»(1689), y el texto recientemente descubierto por Andrés Sánchez Robayna, «Ilustración al Sueño», único comentario literario que se conoce de esa época sobre la obra «Primero Sueño» de la mayor poetisa barroca de Hispanoamérica, sor Juana Inés de la Cruz.
Está formada por una serie de poemas religiosos y moralizantes. «Medita los beneficios de Dios» y sus tres sonetos dedicados a Fabio, conforman lo mejor de este autor. Hay también en sus versos, densos y trabajados en exceso, algunos detalles que se adelantan al neoclasicismo.
Lo más popular de su obra está dedicado a la celebración regional de la «Virgen de las nieves», y esto ha hecho que su obra permanezca vigente en la conciencia de su pueblo, que con cada nueva reiteración litúrgica repetirá sus versos, en medio de un particularísimo «Auto de Fe».
Dentro de la estética barroca debemos considerar también la obra del tinerfeño fray Andrés de Abreu (1647-1725), considerado uno de los mejores poetas de ese estilo en Canarias y autor de un poema extenso en el más puro estilo conceptista: «Vida de San Francisco de Asís «(1692).
LOS CRONISTAS
En los siglos XVI y XVII las obras de los cronistas e historiadores también cumplen un papel estrictamente literario, como correspondía a un género de este tipo. Junto a pretendidos datos verídicos y a descripciones más o menos certeras, los cronistas de este periodo, siguiendo los pasos de los más antiguos, se dejaron llevar por el subjetivismo de tal modo que su obra ha contribuido a configurar no pocos mitos que luego la poesía, por ejemplo, ha asumido con naturalidad.
En el siglo XVI destaca la obra de Alonso de Espinosa (Del origen y milagros de N.S. de Candelaria, 1594), el ingeniero italiano Leonardo Torriani (Descripción de las Islas Canarias, h. 1592). Y el andaluz fray Juan de Abreu Galindo (Historia de la Conquista de las siete islas de Canaria, redactada entre 1593 y 1602).
En el XVII destacan Tomás Marín y Cubas (Historia de las siete islas de Canaria, 1694) y Núñez de la Peña (Libro de las Antigüedades y Conquista de las Islas de Canaria, 1679).
M.C.M.