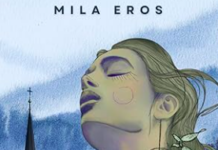En las últimas décadas del siglo XIX, terminado ya el fatalismo de los románticos y como una contraposición, aparece en toda Europa la tendencia hacia un pensamiento filosófico y artístico denominado Positivismo. Su desarrollo dotó a la España peninsular de excelentes escritores de prosa literaria, mientras que en Canarias, aunque tienen también gran éxito en prosa, es más pródiga en poesía.
Por aquellos años eran muy frecuentes las publicaciones literarias. Una de ellas, “La Revista de Canarias”, que fue la primera en difundir estas ideas renovadas que dieron lugar al nuevo estilo de positivismo literario. Sus redactores y colaboradores comenzaron a transformar el estilo, sobre todo en poesía, que adoptaría como característica especial, el marcado sentimiento de amor a la patria chica y a todo lo cercano.
Por lo tanto, los temas utilizados eran pues el paisaje típico en el entorno a la ciudad de La Laguna, lugar de preferencia de este grupo de poetas, por lo que son conocidos como Escuela Regionalista de La Laguna, que surge en el año 1878.Escribieron al sentimiento de nostalgia que embarga al canario, siempre que se ausenta de su tierra y añora su luz, en contraposición a los paisajes brumosos del norte que le producen melancolía.También reavivaron la corriente de simpatía por nuestros antepasados aborígenes, volviendo así a la exaltación del pueblo guanche como ya lo hiciera VianaLos poetas que pertenecieron a este grupo fueron:Nicolás Estévanez Murphy (Las Palmas de G. Canaria, 1838 – París, 1914)
Fue el impulsor de la Escuela Regionalista. Vivió una vida muy intensa dedicada a la Política y a la Literatura. Perteneció a una familia burguesa que tenía su residencia habitual en la isla de Tenerife, su padre era militar progresista de origen malagueño y su madre procedía de una familia de comerciantes de origen irlandés. Vivió su infancia en Tenerife y siempre llevó el sentimiento canario por todo el mundo, el cual plasmó en su poema más conocido, “Canarias”, que a través del tiempo ha servido a otras generaciones de independentistas como himno de su nacionalismo a ultranzas.Las estrofas más conocidas del poema “Canarias “ dice:
La patria es una peña,
la patria es una roca,
la patria es una fuente,
 file:///home/marcamar/Imagenes/N.Estévanez.jpg
file:///home/marcamar/Imagenes/N.Estévanez.jpg
la patria es una senda y una choza.
Mi patria no es el mundo;
mi patria no es Europa;
mi patria es de un almendro
la dulce, fresca, inolvidable sombra.
……………………………
http://www.rinconesdelatlantico.com/num2/poemas_n_estevanez_1.html
(Lectura del poema completo)
Fue duramente criticado por este poema y el mismo Unamuno dijo de él
“…el hombre que tiene por patria un árbol, merece que lo cuelguen de él”…
Aunque luego, pasado el tiempo, se retractara y dijera que, en cierto modo, desde un almendro se puede ver mejor el mundo que desde una aldea.
Otras obras de este autor son:
Romances y Cantares, Memorias y Musa Canaria, donde se encuentran poemas dedicados a Santa Cruz, a Tenerife en general y muy especialmente al Teide.
Muere en París, donde se supone que escribió su poema más famoso.
José Tabares Bartlett (1850 – 1921)
Es el poeta más importante dentro de la Escuela Regionalista. Aunque nació en Santa Cruz, vivió en La Laguna desde su adolescencia, y allí residió toda su vida. Estuvo bien relacionado socialmente y ejerció cargos oficiales.
Sus poesías aparecían en publicaciones como “La Revista de Canarias”, “Gente Nueva” y “La Ilustración de Canarias”
Más tarde serían recogidos en su diversos libros: “Bosquejo poético sobre la conquista de Canarias y un romance” (1881), “Estrofas” (1900), “La casa”, del cual dijo Menéndez Pelayo, que era ...un vigoroso sentimiento del paisaje canario….
Su último libro, “Ritmos” ( 1918 ) en el que ya se nota una nueva tendencia en su estilo, contiene sus famoso sonetos: “Puesta de sol”, “Las folias” “La lechera” y “A Josefina Ascanio”.
La tertulia que mantuvo en su casa de La Laguna fue centro de debates y polémicas, y un núcleo irradiador del regionalismo poético. A pesar de que en sus primeras obras se inserta plenamente en el vianismo, con cierto acartonamiento retórico, en su madurez remonta el vuelo adoptando un lenguaje más sencillo y más sobrio.
Antonio Zerolo Herrera (1854 – 1923 ) Nació en Lanzarote y vivió en la Laguna, donde llegó a ser catedrático y director del Instituto de Canarias.
Es considerado el poeta más entusiasta para cantar las excelencias de nuestra tierra, veamos si no esta estrofa que dice:
“Desde la sierra bravía
hasta el mar que nos abraza,
todo es luz y poesía…
¡No hay tierra como la mía
ni raza como mi raza!”
Tuvo muchos éxitos a lo largo de sus distintas etapas en que se presentaba a concursos poéticos y Juegos florales de Canarias y de toda España.
Vivió fuera muchos años, dio clases en el Instituto Jovellanos de Gijón, tarea que desempeño con mucho talento y dejando una huella imborrable en todos los que le conocieron. Tanto fue así , que fue propuesto y nombrado académico de la Real Academia de la Lengua Española, nombramiento que se llevó a cabo en junio de 1922. Su carrera literaria fue muy precoz y colaboró con poesías, artículos, discursos y prosas en diversas publicaciones de España y Latinoamérica.
En las Islas escribió para la “Revista de Canarias”, “La Ilustración”, “Museo Canario”, “Las Novedades”, “El Memorándum” y “Diario de Tenerife”. Sus composiciones más conocidas son: “Ensayos poéticos sobre la conquista de Tenerife y La Palma”, “La cueva del rey Bencomo” “Canto a la conquista” y otros.
Aquí en este enlace podemos leer algunos de sus poemas :
http://colegiozerolo.org/AntonioZerolo.htm
Su vida y sus versos estuvieron alentados por un poderoso esfuerzo anímico, un espíritu creyente y un sentimiento patriota. Murió en La Laguna en 1923.
Guillermo Perera Álvarez (1865 – 1926) Lagunero, que destacó sobre todo por ser un gran estudioso de la figura del poeta Viana, a quien admiraba y emulaba en sus escritos. Su obra no fue tan extensa como la de otros poetas de su generación, pero así lo definía su gran amigo, el escritor Benito Pérez Armas: “…fue un rezagado, un poeta de gustos sencillos, de musa apacible y sincera,….Espiritualmente pertenecía a la gloriosa época romántica. No supo o no quiso saber de la evolución de la lírica hacia formas más complicadas y perfectas….Fue un ingenuo, que cantó tan ingenuamente como un pájaro, por la necesidad de comunicar las sensaciones, sin cuidarse de nada que fuera extraño a su propia emoción”
Su obra principal fue “La Princesa Dácil” publicada en 1865 y basada en la obra de Viana. en 1897 se le premia el poema “Amor patrio”. En 1919 publica “La Fuente de la selva” en la que sigue insistiendo en el personaje de la Princesa Dácil.
Otros poemas suyos fueron: “los barcos”, Las folías”, “La calumnia”, “Desconsuelo”, “Ecos de mi tierra”… y además, como anécdota decir de él que gustaba de escribir en los abanicos de las damas , romaces de requiebros amorosos. Muere en su ciudad natal en 1926.
Domingo J. Manrique (1869 – 1934)
Nace en Fuerteventura, estudió en La Laguna, en el Instituto de Canarias, del cual llegó a ser Catedrático de Caligrafía desde 1904 hasta el final de su carrera profesional. Colabora en distintas revistas y periódicos de su tiempo y concursa en los famosos Juegos Florales, especialmente los organizados por el Ateneo de La Laguna. En 1900 y en 1908 obtiene primeros premios con sus composiciones “Aguere” y “Patria” .
En 1919 imprime su leyenda canaria “El Mencey de Abona”, un canto lírico y dramático a la raza canaria desaparecida, a sus virtudes, y especialmente a su nobleza.
Es un apasionado rubeniano y conserva ese espíritu romántico que le lleva a ser un galanteador de fama. Escribe el poema “Arrorró” de gran belleza y apasionado regionalismo. También son famosos sus sonetos. Muere en Madrid en 1934, donde residía por motivos de la formación de sus hijos.
Diego Crosa y Costa (1869 – 1942) Santa Cruz de Tenerife.
Es más conocido por el seudónimo “Crosita”, que él mismo eligió para firmar sus trabajos tanto de pintura, dibujo, caricaturas o textos. De espíritu ingenioso, amenísimo conversador con un fino estilo irónico. Dibujante, acuarelista, cultivador del romance y de la copla con tintes humorísticos.
En 1923 publica su colección de coplas canarias, tituladas “Folías”, que todavía hoy son las que cantan las innumerables agrupaciones folclóricas de las islas. También yo recuerdo, cuando pequeña en la isla de La Gomera, que le pedía a mi abuelo las estampitas que venían en las cajetillas de cigarros, en las que se veían la caricatura de cada uno de los personajes de la época y debajo, la correspondiente copla, obra de Crosita. Mis hermanas y yo competíamos para coleccionarlas y luego hacíamos nuestros propios recitales en los atardeceres gomeros. Así aprendimos a leer, porque la escuela quedaba muy lejos. Valga esta anécdota personal para expresar mi agradecimiento a la memoria de “Crosita”.
En 1910 estrena, en Santa Cruz, su comedia costumbrista canaria, “Isla adentro”. Sus romances están recogidos en dos romanceros: Romancero Canario y Romancero Guanche. Y para terminar este capítulo, nada mejor que unas coplas de las “folías” de Crosita:
Siete jardines en flor
que arrulla tranquilo el mar,
una madre toda amor…
esa es mi tierra sin par.
M.C.M. (marcamar)